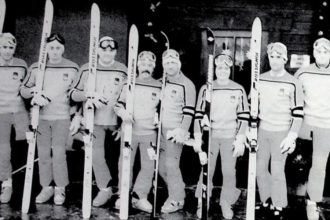Aquel 25 de julio de 1992, a las 22:40, el Estadio Olímpico de Montjuic contuvo el aliento. La antorcha que Juan Antonio San Epifanio, Epi, acercaba con solemnidad, encendió la punta de la flecha que aguardaba tensada entre los dedos firmes de Antonio Rebollo. Mientras sonaba The Flaming Arrow, la pieza compuesta por Angelo Badalamenti, el arquero madrileño endureció el gesto, respiró hondo y disparó.
La flecha iluminó el cielo de Barcelona, se alzó sobre un estadio enmudecido y prendió el pebetero, desatando un estallido de júbilo que atravesaría generaciones. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del olimpismo. Pero aquel destello, que lo hizo famoso en todo el mundo, también eclipsó una trayectoria que él mismo describe con una mezcla de humor y resignación: “Me jode que me conozcan solo por eso, pero estoy orgulloso”.
Mucho antes de aquel instante, Rebollo ya había librado sus propias batallas. A los diez años todavía caminaba con la ayuda de aparatos ortopédicos: la poliomielitis, que lo alcanzó con apenas ocho meses, había marcado sus piernas, sobre todo la derecha. Ese desafío se convirtió en un impulso. El deporte fue el espacio donde aprendió a superar límites. “Probé distintas modalidades: escalada, judo, natación, gimnasia… Estaba muy fuerte del tren superior. Y apareció el tiro con arco por casualidad, cuando escuché una información en la radio. Cuando agarré el arco me enganchó, me hacía sentir igual que los demás pese a mis problemas físicos”, cuenta.

Debut y plata paralímpica en Nueva York
En el campo de la plaza Elíptica, en Madrid, empezó a pulir la precisión que lo llevaría lejos. Pronto entró en el equipo nacional absoluto, compitiendo y entrenando con deportistas sin discapacidad. De su primera competición, el Trofeo Villa de Madrid, guarda aún la imagen nítida: vestido de blanco impecable, venciendo y llevándose a casa una pequeña figura de un arquero hecha de clavos. “Me marché con una sonrisa de oreja a oreja”, recuerda.
Su talento lo llevó a los Juegos Paralímpicos de Nueva York 1984, donde obtuvo la plata. “Tenía una buena forma física y una técnica depurada que la aprendí a base de mirar al resto porque no teníamos entrenadores. La prueba fue dura, pero me salió bien. Era mi primera salida al extranjero, rodeado de gente de tantas culturas e ideologías… Me chocó mucho”, asegura.
Cuatro años después, en Seúl 1988, volvió al podio, esta vez con un bronce. “Se dio un salto importante en el trato al deportista con discapacidad. Los asiáticos son muy disciplinados y eso se notó en la organización. Estuvimos en la misma villa que los olímpicos, pero mi deporte no se celebró en las mismas instalaciones e improvisaron un campo cuyo acceso y entorno no eran los más idóneos”, relata.
Un error administrativo casi lo deja fuera. Su nombre no apareció hasta el tercer día al haber sido colocado por equivocación entre los tiradores en silla de ruedas. Cuando se corrigió, Rebollo hizo lo que mejor sabía: competir. “No solo tenías que luchar contra las condiciones atmosféricas; el formato era una salvajada, cuatro rounds con dianas a 90, 70, 50 y 30 metros. Mis éxitos venían por el aspecto mental, sabía aguantar bastante la presión”, recalca.

Campeón de Europa en la fría Helsinki
En 1989, bajo un viento feroz y la lluvia finlandesa en Helsinki, volvió a demostrar su serenidad para proclamarse campeón de Europa. Para entonces ya llevaba años trabajando la madera con manos de ebanista. “Empecé con 13 años en una carpintería cerca de casa. También he sido albañil, jardinero, mecánico…”, cuenta.
Pero un día frío de invierno de 1990 cambió el rumbo de su vida. Le propusieron participar en un casting para lanzar la flecha en la ceremonia de apertura de los Juegos de Barcelona. Firmó un documento de confidencialidad y lo trasladaron a una zona rural del Vall d’Hebron. “Cuando llegué, aquello parecía una batalla medieval: más de 200 arqueros tirando flechas en un cerro. Cuando todos terminaron llegó mi turno. Fueron dos disparos, el primero impactó en la diana y el segundo dio en el centro. Me dijeron que era la persona que estaban buscando”, explica.
Poco después conoció a Reyes Abades, el maestro de los efectos especiales en el cine español -ganador de nueve premios Goya-. Con él tuvo claro un requisito: “Le dije que necesitábamos un arco lo más rústico posible, de caza, porque tiene más potencia que uno olímpico y era el único capaz de impulsar aquellas flechas que pesaban mucho más que las normales. Nos trajeron tres desde Estados Unidos”.

Ensayos de noche en el castillo de Montjuic
Durante medio año, Antonio vivió entre vuelos y secretos. Cada fin de semana subía a un avión rumbo a Barcelona, donde lo esperaba, a la caída de la noche, un entrenamiento envuelto en clandestinidad. En el foso del castillo de Montjuic lanzaba flechas en llamas, una y otra vez, hasta que el fuego le dejó el brazo izquierdo “pelado” por las quemaduras.
“Con el paso de los días aquello cambió y parecía una feria. Llegaban autobuses llenos de turistas para vernos lanzar hacia una enorme grúa de obra, con una estructura de tubos metálicos y una tela que había que sobrepasar. Y bajo todo tipo de condiciones adversas: falta de iluminación, lluvia o potentes ventiladores que simulaban el viento”, recuerda.
Meses antes del gran día pisó por primera vez el Estadio Olímpico para ensayar. En una ocasión, incluso metió la flecha en el pebetero. “Pero durante la ceremonia habría sido una temeridad, por el peligro que entrañaba”, confiesa. Ni siquiera entonces sabía si sería él el elegido: hasta dos horas antes de entrar en escena no le confirmaron que participaría, mientras Joan Bozzo, el otro candidato, esperaba la misma decisión.
La flecha que cambió la historia
Cuando llegó el momento, 50.000 personas llenaban un estadio completamente a oscuras y 3.500 millones de espectadores seguían el evento desde sus pantallas. Rebollo, impasible como tantas veces en competición, recibió la llama olímpica de Epi. En su cabeza sólo había un cronómetro invisible: 12 segundos. El tiempo exacto para girarse, situarse, tensar el arco, apuntar y soltar la flecha que tardaría menos de dos segundos en recorrer los 86 metros que lo separaban del pebetero, elevado a 67 metros de altura. De sus brazos al haz de gas que debía encenderse al paso del proyectil.
“Nunca se me pasó por la cabeza que podía fallar. No podía lanzar antes ni después porque se apagaba. Salió como teníamos planeado: funcionó la coordinación con el compañero que activaba el mecanismo tras el paso de la flecha. Ahora me controlo más, pero me molesta un poco que la gente siga diciendo que aquello fue una farsa. Por más que lo explique, no lo quieren entender”, comenta. Unas semanas después repitió el gesto en los Juegos Paralímpicos, aunque “desmereció mucho porque fue por la tarde”.

Medalla de plata por equipos
La preparación de la ceremonia, sin embargo, le pasó factura. Terminó octavo en la prueba individual y conquistó la plata por equipos junto a José Fernández y José Luis Hermosín. “Debí sacar medalla sin problemas, pero me salió mal. Estaba un poco quemado. Era un deportista de élite, me preparaba todos los días en la Residencia Blume y había perdido un año de entrenamientos. Me perjudicó porque también me truncó las opciones de formar parte de la selección olímpica de Barcelona, que ganó el oro”, admite con resignación. En su palmarés brillan también dos platas europeas por equipos y nueve títulos de campeón de España.
Tampoco sacó rédito económico de un momento que dio la vuelta al mundo, pero sí conservó algo que para él vale mucho más: “Lo mejor es el orgullo de haber hecho algo histórico y el calor de la gente, me reconocían en cualquier país. Y lo peor, que los organismos y federaciones me dieron la espalda y se olvidaron de mí cuando ya me habían usado lo suficiente. Ya no volví a ser el mismo, ni siquiera entre mis compañeros, que me llamaban el ‘incendiario’ de Barcelona”.
El telón de su carrera deportiva bajó al año siguiente, con una plata en el Campeonato de España. Después dedicó su tiempo a fomentar el deporte, a impartir clases y realizar exhibiciones con aquel arco de caza que aún conserva. “Es patrimonio de mis dos hijos. Cuando ya no esté en este mundo pueden hacer con él lo que quieran”, manifiesta.
Años más tarde, como seleccionador del equipo paralímpico compuesto por Antonio Sánchez, José Manuel Marín y Juan Miguel Zarzuela, alcanzó el oro mundial en 2009, en la República Checa. Pero incluso ese éxito terminó con un portazo. “Me echaron y no me dieron ninguna explicación. Me han dado muchos palos; es una pena que el deporte esté tan politizado. Acabé cansado y ya no quiero saber nada del tiro con arco”, añade.
Con los mismos dedos que tensaron arcos imposibles continuó esculpiendo madera con la calma de un artesano y la precisión de un genio. Antonio Rebollo, un laureado arquero con alma de ebanista, que dejó huella con sus logros en competición y con la flecha encendida que atravesó el cielo de Barcelona y la historia del deporte español.