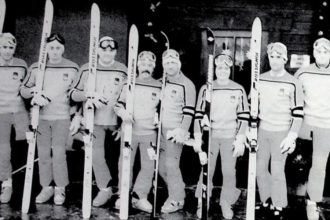El agua era el único territorio donde Arantxa González no conocía el peso del cuerpo. Allí, en silencio y sin resistencia, se desvanecían las barreras que en tierra firme la obligaban a apoyarse en muletas y a medir cada paso como si fuera una conquista. “Ojalá las calles fuesen de agua”, le repetía su madre con una mezcla de ironía y ternura. Y no le faltaba razón: mientras caminar la agotaba en cuestión de metros, nadar la hacía infinita.
Diagnosticada al nacer con el síndrome de Dejerine-Sottas, Arantxa creció con atrofias distales y una pérdida progresiva de fuerza en brazos y piernas. En la adolescencia apenas podía mantenerse en pie sin ayuda, pero en la piscina se sentía libre, feliz, imparable. En poco más de una década se transformó en una leyenda de la natación: campeona del mundo y de Europa, seis veces campeona paralímpica entre Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Fue la dama dorada del agua.
“En la calle daba dos pasos y me agotaba. En la piscina podían echarme los metros que quisieran que no paraba, era el único sitio donde no tenía barreras”, recuerda. Esa sensación de plenitud llegó pronto, aunque su vida no tardó en conocer la dureza. Con apenas dos años dejó su San Sebastián natal para instalarse en Madrid junto a sus padres. Poco después, un accidente de tráfico se los arrebató para siempre. Arantxa y su hermano quedaron huérfanos siendo niños.

La natación como rehabilitación
Entonces apareció la figura que marcaría su destino. Su tía, Conchi Muñoz, se convirtió en mucho más que un apoyo: fue madre, amiga, guía y entrenadora. Fue ella quien sostuvo su vida y también quien empujó sus primeras brazadas. La natación no nació como un sueño de medallas, sino como una necesidad. Era rehabilitación, alivio para los dolores de espalda, una recomendación médica para mitigar los problemas de movilidad.
“Una profesora de Educación Física nos metió el gusanillo y nos llevaba varios días a la semana a la piscina del barrio de Aluche. Me enganchó. Para mí nadar parecía algo innato, me movía bien y me sentía ágil”, relata. Su progreso fue tan rápido como natural. Sin apenas experiencia competitiva, se presentó a una prueba regional y logró clasificarse para el Campeonato de España en Guadalajara. Allí, enfrentándose a nadadoras mucho mayores, conquistó un oro y una plata.
El talento no pasó desapercibido. Los responsables de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física la reclutaron para competir en los Juegos Mundiales de Stoke Mandeville cuando solo tenía 11 años. Era su primer viaje al extranjero y también su primer gran salto. “Al principio me negué a ir sola, era una pipiola, la más joven de toda la expedición española”, confiesa. Su madre la convenció con un trato tan sencillo como decisivo: una máquina de escribir a cambio del viaje.
Aceptó. Y acertó. En Gran Bretaña ganó un oro y una plata, y descubrió que su destino estaba ligado al agua. “Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo que los chicos de la selección de baloncesto en silla me decían que era la mascota del equipo”, dice entre risas. Aquel campeonato fue el bautismo de una prodigio.

Inicios en soledad y sin entrenador
Durante cinco años se forjó casi en soledad, devorando largos interminables en piscinas municipales, sin entrenador, sin estructuras, sin recursos. “No había clubes para prepararme ni contaba con los medios que hoy tienen los deportistas”, explica. Su madre, sin formación técnica, asumió todos los papeles: cronometrista, consejera, motivadora. “Era la que me tomaba los tiempos, me dirigía, me enseñaba lo que sabía y me animaba”, confiesa. De forma casi autodidacta, Arantxa se especializó en la espalda, el estilo que al principio le provocaba miedo, pero terminó dominándolo.
En 1990 regresó a Stoke Mandeville y dejó una huella imborrable: seis medallas de oro confirmaron que aquel talento precoz ya era una realidad incontestable. Su palmarés no dejó de crecer. Un año después, en el Europeo de Barcelona, sumó dos oros, dos platas y un bronce. A partir de entonces, su carrera fue pulida por manos expertas: Ana Belén del Villar y José Luis Vaquero, uno de los grandes arquitectos de la natación paralímpica española.
“Tenía potencial, cualidades y un talento excepcional. Pedí permiso a la ONCE para que viniera con nosotros. Era un encanto de chica, disciplinada y trabajadora. Aguantaba cada paliza en los entrenamientos y todo lo hacía siempre con una sonrisa. Nunca la vi enfadada”, recuerda Vaquero.

Con 16 años en sus primeros Juegos Paralímpicos
La disciplina férrea y casi espartana que asumió durante meses encontró su recompensa en el verano de 1992. Arantxa llegó a los Juegos Paralímpicos de Barcelona con apenas dieciséis primaveras y una rutina que no concedía tregua.
“Me levantaba cada mañana a las siete para ir a la piscina, luego a la Universidad para estudiar y por la tarde seguía entrenando. Me dieron mucha caña, pero había que currárselo para estar allí porque muchos compañeros se quedarían fuera. Aquello fue como ir a un gran parque de atracciones, un acontecimiento del que no fui consciente de su magnitud hasta que pasaron unos años”, evoca. El sacrificio se mezcló entonces con la inocencia de quien todavía no alcanzaba a comprender que estaba a punto de formar parte de la historia.
Si algo la desbordó en la Ciudad Condal fue el abrazo del público. Hasta ese momento, la competición había sido un ejercicio casi íntimo, disputado ante gradas vacías y sostenido únicamente por el aliento de familiares y compañeros. “En Barcelona la gente se volcó, los pabellones e instalaciones estaban llenos, firmamos muchos autógrafos, algo inimaginable porque el deporte paralímpico no interesaba a nadie. Pero esos Juegos lo cambiaron todo: pasamos de ser desconocidos a protagonistas. Todavía escucho la canción de ‘Amigos para Siempre’ y me emociono”, dice.
Tres oros en las piscinas Picornell
En las piscinas Picornell, la joven dejó atrás los nervios en el vestuario y se lanzó al agua con una voracidad desconocida. El resultado fue demoledor: tres oros en 50 libre, 100 libre y 50 espalda, y tres récords del mundo que certificaron su irrupción definitiva.
“Fue un sueño cumplido. Se me dibujaba una sonrisa de oreja a oreja cada vez que tocaba la pared y escuchaba la música que ponían cuando se batía un récord. Aguanté las lágrimas en las tres veces que subí al primer cajón del podio para recoger las medallas. Fue emocionante oír el himno español con la grada en silencio, jamás lo olvidaré”, relata.
La gloria deportiva, sin embargo, no vino acompañada de recompensas materiales. Como el resto de la delegación española, no recibió compensación económica alguna. “Nos habían dado una beca irrisoria los meses previos y luego, por medalla, solo un ramo de flores, un apretón de manos y dos besos. Así era imposible dedicarse al deporte”, lamenta.

Éxitos y récords mundiales en Atlanta 1996
La ambición de Arantxa no entendía de límites ni de complacencia. No sabía rendirse y siempre encontraba un nuevo desafío que afrontar. Su reinado se extendió con autoridad en los grandes campeonatos internacionales: tres oros y una plata en el Mundial de Malta de 1994, idéntica cosecha a la lograda un año después en el Europeo de Perpiñán.
Esa supremacía en la clase 3, reservada a deportistas con discapacidad severa, alcanzó su confirmación definitiva en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996. Tras haber elevado el listón en Barcelona, volvió a firmar tres oros y tres récords del mundo, imponiendo un monopolio incontestable.
“Me pasé de vueltas de tanto entrenar, cada día con dobles sesiones y llegué muy cansada. Mi cabeza quería tirar de los brazos, pero no podía. Los resultados fueron buenos, pero no quedé satisfecha del todo, podía haberlo hecho mejor. Me enfadaba conmigo misma si no alcanzaba los objetivos. Nunca me conformaba con llegar a una final o con llevarme un bronce, siempre aspiraba a lo máximo tanto en el deporte como en la vida”, admite con franqueza. El perfeccionismo era parte inseparable de su carácter.
Un adiós prematuro
A pesar de seguir brillando en el agua, con apenas 23 años decidió poner punto final a su carrera deportiva para abrirse a otros horizontes. Su despedida llegó en el Europeo de Badajoz de 1998, donde sumó tres oros y dos platas más a su palmarés. “Llevaba 11 años nadando, ganando medallas en cada prueba disputada y ya me planteaba dedicarme a otras cosas. La natación me daba muchas cosas, pero me quitaba mucho tiempo”, explica.
El empujón definitivo para la retirada fue a raíz de empeorar su discapacidad, se quedó en silla de ruedas y ya no le apeteció volver. “Prefería irme por la puerta grande y en lo más alto, que arrastrándome por las piscinas”, añade. Su trayectoria fue reconocida con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.
La vida después del deporte la condujo por otros cauces. Estudió Educación Social y Psicología, trabajó durante un tiempo en la ONCE y, también impartió clases de Formación Profesional como profesora técnica de Servicios a la Comunidad en el Instituto Villaverde de Madrid. Todavía regresa al agua, aunque sin prisas ni exigencias: “Cada vez me da más pereza, nado a otro ritmo. Y siempre me acuerdo de aquella época tan feliz que viví en la piscina”, remata Arantxa González, la mujer que desbordó los límites con cada brazada y los fundió en oro, récords y podios.