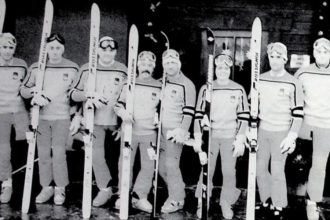Nada parecía fuera de su alcance cuando se calzaba las zapatillas. Como un conquistador que se abre paso entre la maleza en territorios inexplorados, Javier Conde gobernó con autoridad el tartán, el asfalto y el campo a través durante más de una década, desde los años noventa hasta los primeros compases del nuevo siglo. Nadie le hizo sombra. Siempre al límite, devorando kilómetros, sus piernas largas y zancadas prodigiosas lo ganaron todo.
Arrancó metales en cada prueba que pisó: tres oros europeos, once títulos mundiales en seis distancias diferentes -ruta, pista y cross- y, entre sus lauros más valiosos, siete oros y dos platas en cinco Juegos Paralímpicos. Fue, además, el único atleta capaz de correr maratones en todas las ciudades que han sido sedes olímpicas y paralímpicas. Un atleta irrepetible, un gigante del tartán y del asfalto.
De niño se le veía con un balón en los pies, pero el deporte colectivo no le llenaba. Dejó las botas de fútbol y empezó a correr por las calles de Basauri (Vizcaya), el municipio que forjó su carácter. Haber nacido con agenesia congénita degenerativa no fue un freno para aquel chaval revoltoso.
Él mismo lo explica sin dramatismo, con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con sus límites: “Es una enfermedad que supone una dificultad añadida para correr, me falta musculación y fuerza en las extremidades superiores, no puedo estirar los brazos por la imposibilidad de movimiento en los codos y no tengo los pulgares en las dos manos. Era muy extrovertido y nunca me consideré diferente a los demás hasta la pubertad, donde tuve inseguridades. Conocía mis limitaciones y tuve que potenciar otras virtudes, siendo la velocidad una de ellas. Era muy rápido, lo aprendí al tener que huir tras una pelea. Éramos muy brutos”.

Su primera victoria, con 11 años
Cuando ganó su primera carrera con cierta facilidad, las dudas se disiparon para siempre. “Tenía 11 años y como mis padres me daban libertad, me planté solo en Aperribai (Galdácano), donde me llevé la victoria. No me quisieron dar el premio porque no vivía en aquel lugar, pero unos días después el organizador me entregó un trofeo que aún guardo con mucho cariño”, rememora.
A partir de entonces, cada domingo compraba el periódico, buscaba las carreras populares que coincidían con las fiestas de los pueblos, pedía la paga y allí se presentaba, dispuesto a correr. La capacidad de sacrificio y superación que años más tarde lo llevaría a la cumbre se fraguó en las carreteras y montes de Basauri. Allí cinceló talento y perseverancia a base de series infinitas, esquivando coches, bajo el frío, la lluvia o el calor. Siempre estaba ahí, como si formara parte del paisaje.
El atletismo adaptado, sin embargo, tardó en llegar. Tuvo que esperar hasta los 27 años para debutar. “En 1991 estaba corriendo en Burgos y un responsable de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Físicos me dijo que tenía posibilidades de participar. Me estrené en una concentración en el Palacio de los Deportes de Oviedo y en agosto de ese año gané un Meeting en Barcelona, que servía de test de cara a los Juegos de 1992”, explica.

Póker de oros en Barcelona 1992
Su bautismo en la gran cita que cambió el rumbo del movimiento paralímpico fue apoteósico. En Barcelona, un Javier Conde desbordante de entusiasmo alcanzó el olimpo deportivo con un póker de oros -800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros- y cinco récords del mundo.
“Fueron los mejores de la historia, el momento más importante de mi vida atlética. Nos trataron como a reyes y lo que más me impactó fue ver riadas de gente que se dirigían a los estadios y pabellones. Competir delante de 40.000 personas era un privilegio y un depósito extra de energía que me permitía ir muy por encima de mis posibilidades”, asegura.
La primera pica la clavó en Montjuïc, en los 800 metros. Superó por apenas 20 centésimas al francés Patrice Gerges. “Era una carrera igualada y al escuchar al público gritar mi nombre me dio gasolina, volé en los últimos 100 metros. Fue emocionante dar una vuelta al estadio como si fuese un torero”, relata. Sin apenas tiempo para recuperar, le tocó lidiar con los 10.000 metros, la distancia en la que, tres décadas después, sigue conservando el récord del mundo (30:15.35) en la categoría T46.
“Recuerdo que mi entrenador, José Ángel Insunza ‘Kaukli’, me dijo que fuese tranquilo, que intentase hacer una carrera táctica, pero no le hice caso. Veía a la gente de pie y haciendo la ola, eso me daba alas, no quería defraudarles”, reconoce.

Una actuación que nadie ha igualado
Aupado por una hinchada enfervorecida, el fondista vizcaíno se sentía imparable. Vivía encapsulado en una burbuja competitiva de la que no quería salir. “Estaba tan concentrado en ganar, que un día quedé con mi familia para dar un paseo por la ciudad y cuando llevaba 15 minutos les dije que me estaba distrayendo y regresé a la villa. Tenía claro que iba a los Juegos a darlo todo, no estaba de vacaciones”, afirma. En los días siguientes volvió a vaciarse sobre la pista para colgarse dos oros más, en 1.500 y 5.000 metros, culminando un recital difícilmente igualable.
Sin embargo, aquella exhibición no tuvo recompensa económica: “Cero pesetas me llevé. Si hubiese sido olímpico, La Caixa me habría ingresado 2,4 millones de euros al cumplir 50 años. Seguíamos siendo los grandes olvidados. Toda mi vida he luchado por nuestros derechos y aún me arden las tripas cuando en eventos hay muchas corbatas y pocos deportistas. Hay que recordarles constantemente que también estuvimos allí”. El contraste entre la gloria deportiva y el vacío institucional marcó un antes y un después.
Tras Barcelona 1992 pasó del oasis al desierto, pero nunca claudicó. Buscó en la empresa privada lo que las instituciones públicas no le facilitaban. “No existía el mecenazgo y fui pionero a la hora de llevar en la camiseta patrocinadores que cubrían mis necesidades. Me costó mucho tener un buen equipo detrás, con entrenador, fisioterapeuta, psicóloga y osteópata, así como el mejor material y grandes condiciones para entrenar”, comenta.

Doblete dorado en Atlanta 1996
El esfuerzo dio frutos: durante ocho años se mantuvo imbatido, nadie fue capaz de arrebatarle el trono hasta el año 2000. Solo una mancha alteró esa hegemonía, un abandono en los 1.500 metros en los Juegos de Atlanta 1996 que estuvo a punto de convertirse en un serio problema.
“Había ganado ya el oro en los 5.000 metros y, por ese afán de engordar el medallero español, me inscribieron en una prueba que no entraba en mis cálculos, porque a los cuatro días tenía la maratón. Dije que iba a dar una vuelta y me retiraba, pero lo hicimos tan mal que cantó mucho y por megafonía nos dijeron a mí y a José Manuel Fernández Barranquero que nos habían descalificado de los Juegos por violar el código ético”.
La sanción fue un mazazo. “Es una triquiñuela habitual y, si hubiese corrido, quizás habría arañado una medalla. El Comité Paralímpico Español tuvo que trabajar en los despachos para poder estar en la maratón, en la que había enfocado toda mi preparación”, añade.
En la distancia de Filípides se impuso con autoridad, aventajando en 12 minutos a otro español, Joseba Larrinaga. Pero el triunfo tuvo un alto peaje físico. “Lo pasé muy mal, perdí un par de avituallamientos por la dificultad que tengo para coger los botes y la humedad me mermó. Los tres últimos kilómetros fueron una agonía, me quedé sordo y ni siquiera oía el ruido de la moto que llevaba la cámara y estaba a mi lado. Llegué deshidratado y haciendo zigzag por la pista del estadio”, relata.
Aquella victoria reforzó aún más su condición de figura del atletismo, pese a las sombras organizativas de la cita. “Los resultados me acompañaron en unos Juegos que defraudaron en cuanto a organización. Lo peor que llevé fue la comida, era horrible la que servían en la villa, que olía una peste a fritanga. Aunque no era un menú muy sano, me alimenté con alitas de pollo y pizzas que vendían en las cercanías”, confiesa.

Rey del maratón en Sídney
Era el ‘rey Midas’: todo lo que tocaba lo convertía en oro. Hasta que llegó Sídney 2000, donde sintió una extraña liberación. La etiqueta de favorito le suponía un estrés constante, un desgaste psicológico que ansiaba dejar atrás. “Tenía unas ganas tremendas de que me superasen, aunque hubiese preferido que fuese en otro campeonato. Me gané el respeto, pero también me convertí en carnada para mis rivales, me querían cepillar”, matiza.
Aquellos Juegos tuvieron, además, un simbolismo especial: portó la bandera de España en la ceremonia de inauguración. “Era un orgullo desfilar como abanderado, ahí sentía que ya tenía mi primera medalla, eso me dio un plus para disfrutar de la competición”. En la pista se colgó la plata en los 5.000 metros y, ya con una contractura en el bíceps femoral, ofreció una lección de inteligencia y sangre fría en la maratón para volver a coronarse.
“Funcionó el espionaje deportivo, ya que un atleta polaco, Waldemar Kikolski, que era políglota y hablaba castellano, me sacó información sobre mi lesión y le dijo al resto de participantes que yo estaba tocado. Eso me obligó a salir de farol: marqué el ritmo para que viesen que estaba bien, pero a raíz del kilómetro 13 mis adversarios tiraron como locos sabiendo que estaba lesionado. No les respondí y llegaron a sacarme casi dos minutos”, expresa.
Allí, una vez más, Javi Conde demostró que su grandeza no residía solo en las piernas, sino también en la cabeza. Cuando muchos daban por hecho que había dilapidado sus reservas y que el desfallecimiento era inevitable, apretó los dientes y mantuvo el mismo empuje. Poco a poco empezó a recuperar el terreno perdido, desafiando el guion que sus rivales creían escrito.
“En una subida hice un cambio de ritmo y me marché. A falta de cinco kilómetros sufrí una microrrotura y tuve que parar. De ahí hasta la meta corrí con una pierna y la otra arrastrándola. Sentí un alivio al ganar, una satisfacción pisar de nuevo lo más alto del podio”. Aquella victoria en Sídney selló su reinado en el maratón y confirmó que su fortaleza iba mucho más allá de lo físico.

Atenas 2004, su última medalla paralímpica
Su última medalla paralímpica llegó en Atenas 2004, con una plata en los 5.000 metros. Cuatro años más tarde, en Pekín 2008, fue undécimo en el maratón, en un contexto que recuerda con amargura. “Llegué al país 18 días antes de la prueba, no sabía cómo matar el tiempo, estaba fundido mentalmente. Fue un error del CPE por no contar con un equipo de psicólogos y eso me afectó, porque si hubiese viajado solo una semana antes, no habría vuelto a casa con las manos vacías”, lamenta.
En China se despidió de la alta competición, pero no del atletismo. Volcó su experiencia y su energía en los más jóvenes a través del Club de Atletismo Adaptado Javi Conde, fundado años antes. “Es un centro en el que tenemos a chicos con todo tipo de discapacidades, y cuya filosofía es la de ser cada día más rápidos y competitivos. No vienen a echar la tarde; queremos que se lo pasen bien, pero sufriendo en cada carrera. A todos les exigimos que den lo máximo”. Son una referencia a nivel nacional.
Incapaz de entender la vida sin correr, en 2010 se embarcó en una aventura tan ambiciosa como solidaria: completar una maratón en todas las ciudades que han sido sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. “Cuando me retiré me sentía en deuda con la sociedad, quería ayudar a la gente y puse en marcha este reto para devolver una parte de lo recibido”, explica. Fueron 29 etapas en las que donó cerca de 220.000 euros a unas 150 ONGs.
“En algunas pasé una auténtica odisea. En Los Ángeles se me perdió el dorsal justo antes de salir y no me explico cómo lo encontramos entre 30.000 corredores. En México iba con 38 de fiebre y evacuando por todas las esquinas, pero lo acabé. Es algo difícil de repetir por las dificultades que tuve y sin estar avalado por las instituciones”, añade.
También mantiene una cruzada, con el objetivo de lograr que los deportistas con síndrome de Down y discapacidad intelectual tengan un reconocimiento real y puedan participar en los Juegos Paralímpicos en condiciones de justicia e inclusión.
Suma miles de kilómetros recorridos, grabados en las piernas, en el corazón y en la cabeza. Personificación del talento y del esfuerzo, el brillo que Javi Conde conserva en los ojos al recordar las grandes pruebas es el de un atleta competitivo, versátil, inconformista y adelantado a su tiempo. Un corredor que supo reinventarse día a día para lograrlo todo y que sigue avanzando, fiel a sí mismo, incluso cuando la meta parece lejana.