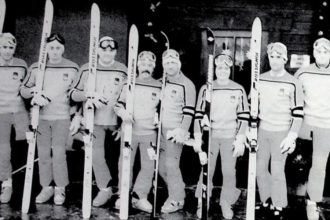Su cabeza, sus piernas y su voluntad parecían haber sido moldeadas para una de las pruebas más crueles y bellas de la larga distancia: los 5.000 metros. Allí encontró su reino. Allí fue donde Mariano Ruiz levantó dos oros paralímpicos, en Seúl 1988 y Barcelona 1992, y donde su resistencia numantina, combinada con un esprint inesperado, lo consagró como uno de los mejores atletas con discapacidad visual del mundo entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa.
Cuando se colocaba el dorsal sobre el torso no pensaba en el podio ni en las medallas: corría por puro deleite. Paradójicamente, pese a sus éxitos deportivos, el atletismo nunca fue el centro de su vida. En su mente había siempre otra meta: su carrera como abogado. Tanto es así que renunció a disputar dos finales paralímpicas -en Arnhem 1980 y Nueva York 1984- para presentarse, respectivamente, a los exámenes de Selectividad y de Derecho.
Además de atleta laureado, Mariano puede presumir de haber sido también cum laude fuera de las pistas, un prodigio en las aulas. Nació en el seno de una familia humilde de Mudá (Palencia), un pequeño pueblo minero en el que vivió hasta los 12 años. Con apenas cuatro, un medicamento erróneo le provocó una atrofia del nervio óptico que le dejó con solo un 10% de visión. “Fue como consecuencia de una infección que no me trataron bien. Pero no guardo rencor a aquel médico, aquello me hizo la vida más difícil, pero tenía buena orientación y me manejaba con independencia”, recalca.
Una infancia de rechazos y burlas
Su infancia fue, en muchos aspectos, normal, aunque no estuvo exenta de golpes difíciles de digerir. Las burlas y el rechazo de otros niños marcaron sus primeros años. “Lo pasé mal de pequeño, los niños me marginaban y se reían de mí porque no veía. Hace 50 años el trato a las personas con discapacidad era otro mundo. Mis padres sufrieron mucho, pero por suerte he tenido bastante éxito en mi vida”, recuerda. De aquel rechazo nació un carácter indómito. Y la primera forma de saltar las barreras fue a golpe de zancada.
“Mi afición al deporte comenzó en la escuela de Mudá con 10 años. El maestro de gimnasia me sentaba y me decía que no hiciese nada. Pero una vez a la semana nos dejaban ir a un prado detrás del colegio y en línea recta les ganaba a todos. Ahí me sentía libre, era una forma de superación”, relata. En aquella recta improvisada empezó a forjarse el atleta.
Desde entonces fue construyendo, a base de victorias y títulos, una sólida reputación. Estrenó su medallero en 1977, con un bronce en 400 metros en el Campeonato de España celebrado en Madrid. Durante su etapa como interno en el colegio de la ONCE, en el paseo de La Habana, el deporte adquirió mayor protagonismo, aunque la educación académica siguió siendo su prioridad absoluta.
“Tenía 14 años y como no podía salir, me pasaba las horas libres corriendo por los patios y campos del centro. En esa época me ayudó Diego Monreal, profesor de Educación Física que trabajó mucho por el deporte para ciegos. En actitud era un chico rebelde e inquieto, pero muy aplicado en los estudios, fui el alumno que mejores notas sacó”, confiesa.

Los exámenes antes que las finales
Su debut internacional llegó en los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980, donde compitió en 400, 800 y 1.500 metros. No se quedó hasta el final: regresó a España antes de la ceremonia de clausura para examinarse de Selectividad. “Era mi primera salida al extranjero, lo viví con mucha satisfacción personal. No conseguí ningún resultado y no me presenté a una final ya que volví a Madrid porque tenía exámenes. Aprobé con la mejor nota del Instituto Joaquín Turina”, afirma con orgullo. El atletismo era, para él, una asignatura más, siempre afrontada sin presión.
Algo parecido ocurrió en Nueva York 1984. Renunció a disputar la final paralímpica en los 1.500 metros para realizar un examen de Derecho Financiero. “Si no lo aprobaba me quitaban la beca económica. Saqué sobresaliente. El deporte lo tuve como algo secundario, siempre fue un hobby, lo hacía por disfrute. Se me daba bien, pero tenía claro que debía formarme y sacarme la carrera”, explica.
Una vez liberado de las obligaciones académicas, sus largas piernas se entregaron por completo al tartán y los resultados florecieron. En el Estadio Olímpico de Roma conquistó dos platas -en 800 y 1.500 metros- en el Europeo de 1985. En Göteborg, un año después, logró la plata mundial en 5.000 metros. Y al curso siguiente se proclamó campeón de Europa de esa misma distancia en Moscú.
Siempre tuvo madera de campeón. Lo supo pronto su entrenador, Eleuterio Antón, histórico del maratón español, tras verlo correr en la pista de La Almudena, en la Ciudad Universitaria. Pero, sobre todo, lo sabía el propio Mariano. A sus condiciones físicas añadía una convicción inquebrantable. No solo brillaba en competiciones para ciegos, también lo hacía en el asfalto, en carreras integradas con atletas sin discapacidad. “Cuando no ganaba, la mayoría de las veces era porque me equivocaba al no ver la meta, perdía la orientación”, cuenta.

Destacó en pruebas populares
Aquel espíritu competitivo también se manifestó en las pruebas populares, donde Mariano se medía sin complejos con corredores videntes. Participó en muchas y casi siempre se movía en puestos de privilegio. “Tengo anécdotas como para escribir un libro”, dice con una sonrisa que se adivina incluso sin verlo.
Recuerda, por ejemplo, la Carrera del Agua en Madrid, con salida en Plaza de Castilla y llegada a Islas Filipinas: “Iba primero y había que dar una vuelta por fuera de las instalaciones del Canal de Isabel II, pero yo entré sin darla. Me frené justo delante de un quiosco de cervezas y allí me sacaron una foto como si me lo fuese a llevar. Al final quedé cuarto”. En otra ocasión, en Alcalá de Henares, la fortuna fue todavía más cruel: “También estaba cerca de ganar y en un esprint me empotré contra una moto de televisión que estaba siguiendo la carrera y me rompí una pierna. Siempre me lo tomaba con filosofía”, subraya.
Aquellas carreras eran un reflejo de la época. Pese a competir de tú a tú con atletas sin discapacidad, la sociedad de entonces estaba lejos de estar adaptada. Mariano lo sufrió especialmente cuando intentó acceder a la carrera judicial. “Terminé Derecho con una media de 9.18, fui el número dos de mi promoción. En 1988 me presenté a las oposiciones de fiscal, aprobé el oral y tras un examen médico me prohibieron hacer el caso práctico por mi deficiencia visual. Me pidieron leer el BOE y no podía, así que me contestaron que no era apto”, lamenta.
Recurrió y la razón acabó dándole la mano, aunque tarde y mal. “Nos la dieron, pero no me guardaron las notas de los exámenes. Lo pasé mal y como estaba harto y sin dinero, me olvidé de ello y entré a trabajar en la ONCE. Me ha tocado luchar bastante, tenía asumido que no veía, pero peleaba y trataba de sortear cualquier obstáculo”, afirma.
Su escalada a lo más alto del podio paralímpico
Mientras tanto, en la pista, su nombre ya estaba escrito con letras de oro. En 1988 alcanzó la cima en los Juegos Paralímpicos de Seúl, donde se proclamó campeón en 1.500 metros (4:05.53) y en 5.000 metros (15:23.05), ambos con récords paralímpicos. A partir de ahí siguieron los metales: plata en el Mundial de Assen 1990, y un oro y una plata en el Europeo de Caen 1991.
Llegó a los Juegos de Barcelona 1992 sin el cartel de favorito en los 5.000 metros. Las quinielas señalaban al polaco Waldemar Kikolski, pero Mariano volvió a desafiar cualquier pronóstico. En un estadio de Montjuïc entregado, se impuso con autoridad y paró el crono en 15:07.16, un registro que suponía récord del mundo. En el 1.500 se quedó a poco más de un segundo del bronce.
“Es uno de los mejores momentos que he vivido. Aquellos Juegos fueron otro mundo, la gente nos hizo sentir deportistas de élite, marcaron un antes y un después en el movimiento paralímpico”, recuerda. La memoria vuelve nítida a la final: “Correr ante unas gradas a rebosar y ganar fue apoteósico. Recuerdo que no oía nada porque el público entró en ebullición, eso me dio alas para acelerar y colocarme primero a falta de 500 metros. Le saqué 13 segundos al polaco”. Exhausto, cruzó la meta y se dejó caer sobre el césped: “Me lanzaron una bandera de España, que aún conservo, y di la vuelta al estadio descalzo y con las zapatillas en la mano”.

Nuevos retos en el maratón
El tiempo siguió avanzando y con él llegaron nuevos retos. En sus quintos Juegos Paralímpicos, en Atlanta 1996, Mariano se quedó a apenas dos segundos del podio en su prueba fetiche, los 5.000 metros. Fue un resultado agridulce, pero también el punto de inflexión que le empujó a explorar otros territorios. Un año después decidió probar el maratón y en su bautismo en la distancia de Filípides dejó otra huella imborrable: en Tokio firmó el récord del mundo de su categoría.
La larga distancia absoluta también le devolvió la ilusión. En la Maratón de Madrid de 1999 se coló entre los 16 primeros de un total de 20.000 participantes, un resultado que reforzó su convicción de que todavía podía aspirar a lo máximo. Aquella actuación le animó a preparar los 42.195 metros con un objetivo claro: los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000.
Llegó con la mejor marca de todos y lideró la prueba durante buena parte del recorrido, pero el desenlace no fue el esperado. “Tenía la mejor marca de todos, iba en primera posición, pero cuando quedaban cuatro kilómetros para el final pinché, me retiré por agotamiento, ya no me quedaban fuerzas”, apunta.
Su despedida del atletismo competitivo llegó en 2001, en la Millennium Maratón, una carrera cargada de simbolismo en la que también dijeron adiós Martín Fiz y Abel Antón. “Fue un lujo despedirme al lado de dos grandes campeones”, recuerda un deportista cuya trayectoria fue reconocida con el Premio Olimpia y con la medalla de oro al mérito deportivo.